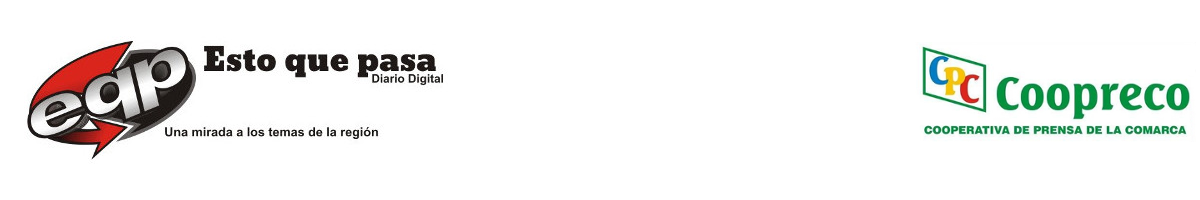En perspectiva, el miércoles 27 de marzo no será una fecha más. Aquel día –parece que hubiesen pasado muchos meses– se decretó el cierre de las delegaciones de la ENACOM, Ente Nacional de las Comunicaciones, lo que conlleva distintas cosas: en primer lugar, la pérdida laboral de más de doscientos trabajadores de ese organismo, la desaparición de la representación provincial de dicho organismo; luego, si bien con efectos inmediatos, la ausencia de controles en el sector de las telecomunicaciones, la autorregulación del mercado de las telcos, la indefensión de los usuarios frente a las conductas corporativas de las empresas; y, en última instancia, la decisión del gobierno de afrentar al Estado nacional, estigmatizarlo, desaparecerlo.
Como si esto fuera poco, la “unitarización” del Estado deja al libre albedrío quién podrá estar incluido o no digitalmente en nuestro territorio: si la “ecuación da”, aquellos compatriotas que residan en una localidad rentable podrán ser potenciales accedentes a las telecomunicaciones, obvio, previo pago del precio. Y –vale aclararlo, puesto que también este gobierno no quiere tarifas (que son reguladas), sino precios que surgen de la “competencia”– si resulta que la localidad, paraje, pueblo o ciudad no resultara rentable, “a llorar a la cruz”.
Como corolario, este retiro del Estado en toda su expresión de las provincias implica que no existirá ningún plan de inversión pública o pública-privada, lo que redunda en la discontinuidad de la red de fibra óptica tanto nacional como provincial y el desfinanciamiento de la televisión en sus distintas versiones, así como de los medios públicos en general. Ergo, quienes han decidido vivir en nuestro territorio y han osado disfrutar de los derechos que un Estado debía asegurar, como el derecho a la inclusión digital y tecnológica, son los próximos condenados al ostracismo. Convengamos que, en el presente, el acceso a las tecnologías no es ese reduccionismo de la comunicación entendida como el mero envío de mensajes –Whatsapp, TikTok, Twitter-X– que el discurso corporativo y de derecha ha sabido instalar. La posibilidad de la inclusión en la plataforma digital es la comunicación interpersonal, la significación de la expresión, la compartición de pensamientos, la apertura a otras vivencias, la manifestación multicultural; en definitiva, el último peldaño de la estratificación humana. Individuo, sociedad, Estado y espíritu se juegan en el campo de batalla de esa concesión tecnológica, donde se dirime algo más que una concepción de Estado.
Volviendo a este punto, la prédica acerca de la desaparición del Estado –más aún, su internalización entusiasta– es un despropósito. El sueño trasnochado de un liderazgo lunático hecho carne en un sector de la sociedad ha extraviado esa dimensión humana que desborda el problema tecnológico, territorial o cultural. Llegado el caso de que esa porción social lo descubra, el daño será irreparable. Ese Estado, definido tantas veces, planteado por los griegos, por Licurgo para Esparta, con su distribución de la sociedad, las comidas colectivas y la paternidad social; por Platón, que lo define en su “República”; por los romanos en su conjunto; en sus diversas y antagónicas variantes, desde el Estado monárquico, el de la república de Weimar y el liberal de la corona inglesa con sus políticas imperiales, hasta el leninista, el pensado por De Gaulle, el de las regulaciones y el proteccionismo del libre mercado del país del norte o el de Netanyahu en la Israel; ese mismo Estado, digo, parece estar muy lejos de caer, política y socialmente, en el ámbito del comercio internacional, donde, justamente, los países centrales intervienen diariamente con una cantidad considerable de medidas “pararancelarias”. Pensemos en Estados Unidos, en su “Cuota Hilton”, en sus trabas a los cítricos –vale recordar cómo, en la época de Macri, su apertura significó la exportación de limones, en un hecho vendido por los medios de comunicación cipayos como si hubiéramos ganado una batalla comercial tecnológica–, en las medidas políticas tomadas por Trump, cuando obligó a las automotrices más grandes de Norteamérica a desinvertir en otros países y trasladar sus plantas a EEUU para generar empleo genuino en su país, lo que se tradujo en forma inmediata en una disminución del desempleo.
Las nuevas “relaciones carnales” con EEUU, la presunta “identificación” de nuestra sociedad con la sociedad estadounidense, el alineamiento con el grande del norte e Israel en lo que tiene que ver con política exterior –de lo cual desconocemos aún las consecuencias– parecen no tener correlato con estas lecturas estadistas. Es más, cualquier defensa del Estado es destinada al silenciamiento, los pensamientos y voces en ese sentido son atacados desde lo más alto por la comunicación presidencial, se condena la protesta por los despedidos de trabajadores y las políticas públicas desguazadas. Han estigmatizado la estatalidad. De ese modo, por ahora y no sé por cuanto tiempo más, el presidente parece disfrutar de las mieles elaboradas por sus fieles, mientras una parte de la sociedad se hace la distraída y otra está absorta.
El mundo occidental ya ha sido testigo de lo que significa una “perversión programada”. Hoy, la exposición en redes para el escarnio –que otras veces fuera mediático– se ha trasformado en una forma altamente perversa de hacer política. Aun sin la desaparición física, arrastrar a la sociedad a un campo de batalla donde la deshumanización es la bandera enarbolada de “los buenos individuos” es la trampa comunicacional más artera, detrás de la cual se intuye lo que, en muy poco tiempo, será una realidad insoslayable: han venido por los negocios, por nuestro suelo, por nuestra identidad y por lo más sublime que nos hace ser un ser social: nuestro espíritu.
Por Ceferino Namuncurá.