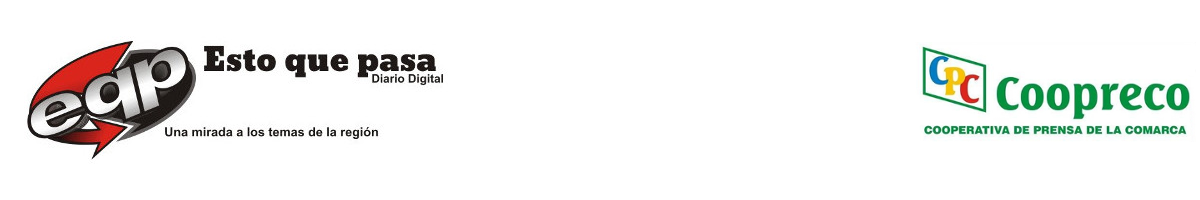Era el mapa de aquellos expulsados del mundo, de los valores sociales aceptados, de aquellos que no tenían adónde retroceder, la sustancialidad del resentimiento.
Eran los hombres superfluos, nos cuenta Hannah Arendt, los mismos que buscaron y hallaron la salida, su salida, por lo más extremo, el exceso en un título de señor.
Sin creer en nada, y permeables a cualquier indicio de credibilidad, se transformaron en la plataforma y la justificación del aislamiento por el aislamiento mismo. El sometimiento y la sojuzgación como canal liberador de su inmundicia, la vejación como tributo a su perversión.
Como la fenomenología de la apolítica de hoy, la destrucción de la política de antes, el aislamiento se transforma en el receptáculo de cualquier convicción que anhela sobrevivir.
A varias décadas de su desaparición física pero no intelectual, Hannah vuelve a retumbar desde su insonoridad los vestigios de una nueva realidad histórica, trazada también por un nuevo “hombre superfluo”. Aquel que es escoria de un sistema de industrialización que siempre en su movimiento centrífugo va expulsando sujeto y objeto hacia la periferia.
En el hoy de la industrialización tecnologizada, las fuentes productoras de superfluidad se multiplican: las corporaciones mediáticas, las corporaciones agrarias, las de clases acomodadas y no tanto, las de clases pauperizadas sin conducción, entre otras.
Es entonces cuando “la política” debe hacer un pequeño alto, o un movimiento ralentizado, para otear y comprender que, en este nuevo escenario, hay tantos actores como intereses parciales, “implantados de necesidades intelectuales que perpetúan formas anticuadas de la lucha por la existencia”, parafraseando a Herbert Marcuse.
Es esta misma sociedad de hombres superfluos, que no ha necesitado de líderes para confiarse individualmente en el todo, en el cenit de la soledad en compañía de los demás. En definitiva, la “soledad” como concepto absoluto de quien, despojado de la única compañía que lo podría reiniciar como ser identitario –su yo junto con los de los demás–, termina pariendo un monólogo de excentricidades alejadas de quienes aspiramos a un bien común.
¿Se trata de romper, ¿destruir?, ¿transformar? tanta irrealidad frente a una realidad que nos lastima como cuerpo social? ¿O acaso empecinarnos en una nueva versión de batallas ya dadas?
Frente a esta tragedia, que socializa profundamente el “abandono” místico de la naturaleza, del destino o de los dioses elegidos, para quienes creemos sin tropiezos en nuestras convicciones es tiempo de dar nuevamente esa batalla.
Hasta nuestro último aliento, despojémonos de la idolatría al hombre como fin, para cargar en nuestra mochila, nuestra ideología, las marcas de viejas luchas, los resabios de compañeros que se han ido pero que aún hoy nos alientan a trascender.
Rebasémonos a nosotros mismos, con virtudes y defectos, proyectémonos lo más lejos posible de nuestro “yoísmo”, porque está en juego, como nunca, el cuerpo y el alma de nuestro pueblo.